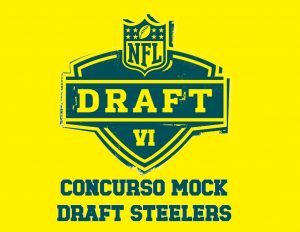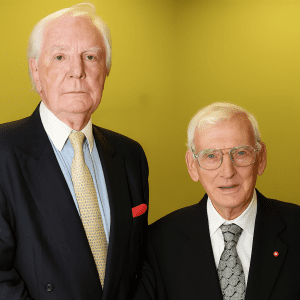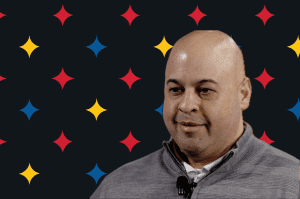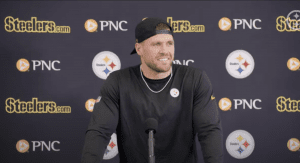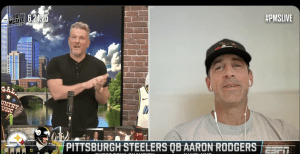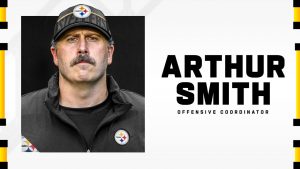Supongo que como la mayoría de los aficionados españoles de mi generación me acerqué al football americano entre los años finales de la década de los ochenta y el inicio de la década de los noventa, al calor de las ascuas que nos había hecho sentir a muchos de nosotros las brasas de la implantación televisiva de la NBA y las imágenes de esos jugadores con nombres que sonaban a lugares extraños y lejanos, tal vez cerca de las estrellas. Era, me imagino, la evolución más lógica, la misma que han seguido desde entonces millares de niños y adolescentes a este lado del océano cuando se dejan atrapar para siempre por los deportes que se disputan a ese otro lado del Atlántico: NBA, NFL y MLB, y, si esos mismos niños y adolescentes no quieren después arrepentirse de su omisión, NHL y deporte universitario (y WNBA, NWSL, golf, motor, carreras de caballos y lo que sea; vivimos en la era del multipantallismo).
A mí, cuando era uno de esos niños de los que hablo, el football me entró rápidamente por su componente visual y también por su incomprensión, que le concedió durante esos años un atractivo carácter mitológico ante lo desconocido, el mismo que sentí también con algunos libros, películas o canciones que sucedían en Estados Unidos. En cualquier caso, y pese a que considero que la década de los noventa es una de las décadas más importantes en la aceptación y crecimiento del football en España con la presencia de los Barcelona Dragons, la creación de las primeras competiciones en el territorio nacional y el tratamiento que recibió tanto en las televisiones autonómicas como en Canal Plus, los primeros recuerdos en mi memoria con el football son, ahora mismo, fogonazos, flashbacks que regresan en reproducción vertiginosa cuando los pienso, todos ellos de alguna Superbowl. Algún pase de Joe Montana a Jerry Rice. Un equipo que siempre pierde (los Buffalo Bills, sí). Recortes de reportajes a doble página en algún periódico deportivo. Y alguien que dice que ese conjunto de la ciudad en la que Kennedy fue asesinado es el equipo de América.
Hasta, claro, el 28 de enero de 1996 en un día luminoso y soleado en el, valga la redundancia, Sun Devil Stadium de Tempe (Arizona).
Ese fue, precisamente, el día en el que yo me hice de los Pittsburgh Steelers.
No recuerdo muy bien la razón por la que decidí esa temporada empezar a seguir ya de forma más recurrente la NFL y no solamente a prestarla atención de vez en cuando, es decir, en la postemporada y, especialmente, en la Superbowl. Seguro que esa decisión estuvo ligada a los programas deportivos de Canal Plus, que fueron determinantes en nuestra generación para nuestra aproximación al deporte estadounidense, y también a la literatura de Estados Unidos del siglo XX y al cine norteamericano, dos de mis máximas influencias de la época, pero la verdad es que no lo recuerdo. Lo único que sí que sé seguro es que fue ese año en el que empecé a seguir de verdad la NFL (bueno, de la forma en la que la seguíamos en aquella época, que dista muchísimo de cómo la seguimos en la actualidad) y que a esa nueva Superbowl llegué, pese a no ser la primera que se cruzaba en mi vida, repleto de ilusión y con la necesidad de tener un equipo al que animar.
Porque, de hecho, cuando empezó ese partido, yo todavía no tenía ningún equipo favorito en la NFL.
Sin embargo, cuando terminó ese encuentro, yo ya sí que tenía un equipo favorito en la NFL y ese equipo se llamaban los Steelers y eran de Pittsburgh.
Se podría decir, ahora que lo pienso, que yo me hice de los Steelers porque, como a muchos otros, a mí me suelen atraer más las historias de perdedores que la de los ganadores. La culpa, en parte, supongo que es de esos nuevos cineastas que cambiaron Hollywood a finales de los años sesenta y principios de la década de los setenta y que nos contaron que los buenos también podían ser malos y viceversa. Que la vida es compleja, llena de matices, y que nunca es blanca o negra.
Por ejemplo, para mí, pleno de desconocimiento en aquellos años, los Steelers no eran la franquicia que no había perdido ninguna de las cuatro Superbowls que había disputado con anterioridad, sino que era la franquicia que llegaba al partido por el título después de más de quince años de ausencia para enfrentarse al equipo todopoderoso, a los Dallas Cowboys de Troy Aikman, Emmitt Smith, Michael Irvin y Deion Sanders, al equipo de América, a los ganadores del anillo en 1992 y en 1993.
Todo el mundo tenía que ser de los Cowboys y a mí, en especial en aquellos años, no había nada que me gustara más en esta vida que llevar la contraria a todo el mundo.
Por eso, especialmente por eso, me hice aficionado de los Steelers.
Y también porque escuché o leí a alguien ese domingo decir que los Steelers siempre habían destacado por su defensa.
Y también porque su apodo era el de acereros y venían de una ciudad industrial, gris, trabajadora.
Y también porque vestían de negro.
Y también porque enfocaban a la banda y su entrenador (Bill Cowher, el primer ídolo que tuve de los Steelers; lo sé, soy raro hasta para eso) tenía bigote como mi padre.
Y, sobre todo, soy, sigo siendo y me temo que seré hasta el día que me muera de los Steelers porque perdieron ese partido.
Porque a aquel niño gilipollas que un día fui, solitario e incomprendido, no había nada que le gustara más que una dolorosa derrota.
Y ese día, sí, los Steelers, como os digo, perdieron.