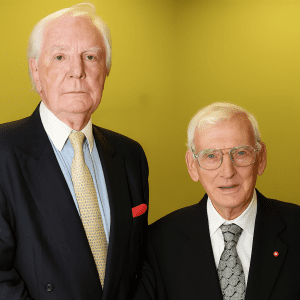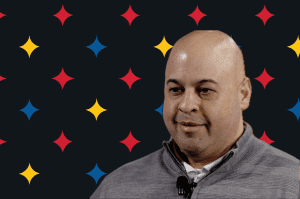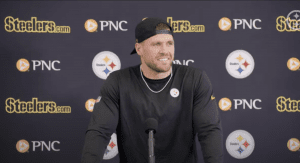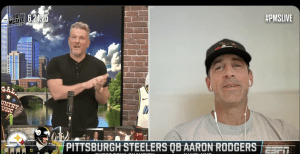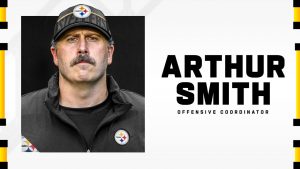Volvió a sonar el teléfono pero Jack siguió tumbado sobre la alfombra del salón, bocabajo, viendo la tele, con los restos del bocadillo de salami aún en la boca. Quería ver cómo terminaban los dibujos y si contestaba se iba a perder lo mejor. En aquel capítulo el pato Lucas era un vendedor de enciclopedias a domicilio que llamaba a casa de Bugs Bunny. El conejo le atendía vestido solo con un albornoz y uno de esos gorros de ducha tan ridículos. Pensaba darse un baño y no tenía tiempo para enciclopedias. A partir de ahí, bueno, las cosas se complicaban. El personaje favorito de Jack era Elmer y su escopeta para cazar conejos, pero tenía pinta de que no iba a ser un capítulo para Elmer. El teléfono sonó por tercera vez. Jack tenía prohibido abrirle la puerta a nadie mientras su madre estaba en la fábrica. Regresar directo del colegio sin pararse en ningún sitio, merendar, hacer los deberes y ver un poco la tele. Eso era lo que se esperaba de Jack y el plan no incluía atender al teléfono así que dejó que se extinguiera también en esta ocasión. Tampoco incluía sacar la cosa que tenía escondida en el desván, detrás de las bicis y unas cajas de juguetes viejos, ni usarla, pero en este caso Jack Palantine tenía pensado hacer un par de excepciones.
La cosa del desván se la había dado su abuelo tres veranos atrás y le había dicho que pertenecía al padre de Jack. Que su padre quería que la tuviera cuando fuera lo suficientemente mayor como para poder usarla. Era muy antigua, de cuero surcado con rayas y agujeros, creía que en algún momento había sido negra y amarilla pero los colores hacía mucho que habían desaparecido. Era de lejos su bien más preciado, casi el único. La sacaba alguna tarde, de vez en cuando, jugaba un rato y la volvía a guardar. Su madre no podía enterarse de que la tenía. Por lo que representaba y por quién se la había dado. Muchas noches, mientras se iban durmiendo a la luz de las colillas que su madre iba apagando en los restos de alguna lata de Budweisser, con la radio encendida, tumbados en el sofá, Maggie Palantine le hacía prometer a su hijo que jamás seguiría los pasos de su padre, ese golfo, tarambana, mujeriego del demonio. Y Jack, claro, prometía. Pero el invierno era largo y los turnos dobles en la fábrica de acero más aún y para combatir la soledad (y para soñar), Jack subía de dos en dos las escaleras, corría hasta el final del pasillo, tiraba de la anilla dejando al descubierto la escalera diminuta del desván y subía con el corazón desbocado a buscar la caja. La bajaba al salón, se ponía las botas, cogía el abrigo y el balón y salía por la puerta de atrás al jardín. Al principio, Jack se limitaba a correr y a saltar con el balón, narrando un partido imaginario como lo hacían en la radio los domingos por la tarde. Y Jack Palantine detiene el avance del corredor local antes de la línea de golpeo. Y el público chillaba y abucheaba a Jack. Pero él era feliz. Luego, con la llegada de las primeras nieves, se le ocurrió modelar un muñeco de nieve horrendo, de gigantesco tamaño y desaliñado aspecto, con peine, botones, zanahorias y bufanda y usarlo para percutir.

Así que, con el sonido del teléfono aún fresco en sus oídos, Jack completó el ritual y salió al jardín trasero con la caja en la mano. La abrió en el porche, sacó el casco de cuero de fútbol de su padre, se lo caló y lo abrochó. Llevó el balón hasta el muñeco de nieve, se lo incrustó debajo del brazo derecho y se echó hacia atrás unos cuantos pasos, cogiendo carrerilla. Se agachó, hizo una cuenta mental y regresiva y al llegar a cero se puso a correr como un poseso. Cada paso sonaba como la picadora de carne de su madre los domingos por la mañana, zumm, zumm, zumm. El narrador elogiaba el ímpetu y la energía de Jack Palantine, un línea defensivo llamado a marcar una época. El último zummmm era el más largo y profundo y luego llegaba el impacto. El balón salía por los aires (y la zanahoria y el peine) Palantine lo recuperaba y atravesaba la línea de anotación en el último segundo ganando además el campeonato nacional. Jack repetía la jugada media docena de veces, ocho, hasta diez. Después de cada golpe se entretenía un rato en arreglar los desperfectos del muñeco y cuando concluía el partido a veces se demoraba un poco más dando entrevistas y firmando autógrafos a niños pequeños que, de la mano de sus padres, soñaban con ser algún día un Pittsburgh Steeler como Jack Palantine.
Jack nunca se ponía guantes para salir a entrenar. Pensaba que un Steeler no le podía que tener miedo al frío, el frío es nuestro amigo, nuestro aliado. Así que en ocasiones tenía que poner las manos debajo del agua caliente durante un buen rato antes de volver a sentir los dedos. Aquella tarde la cuarta llamada (¿pero era la cuarta? Quizá desde el jardín se hubiera perdido alguna) le pilló en el baño intentando entrar en calor. Eran más de las 8 y su madre ya tenía que haber vuelto del trabajo. No merecía la pena preocuparse, a veces paraba en el súper a comprar lasaña y un pack de cervezas y llegaba sobre esta hora, más o menos, pero tanta llamada estaba empezando a molestarle. Decidió que si volvía a sonar el teléfono lo cogería. Le explicaría a su madre que había sonado muchas veces y que estaba preocupado por ella. Eso debería servir. A veces tocar la fibra sensible era el único recurso posible. En la tele, los dibujos animados habían dado paso a un concurso de esos de preguntas y respuestas. Jack intentó adivinar dos o tres antes que el concursante, pero eran bastante difíciles. Mientras aquel tipo se decidía sobre si era la Torre de Pisa o la de Eiffel, el ruido del teléfono resonó en el salón de los Palantine por última vez aquella tarde. Jack descolgó y escuchó unos segundos. Intentó preguntar algo pero las palabras se le acumulaban en la garganta y no podían salir. Al cabo de un rato soltó el auricular y fue a sentarse en el sofá. Allí sentado reparó en que había olvidado devolver la caja a su escondite, aunque supuso que ya no importaba demasiado. La abrió, sacó el casco y se lo colocó de mala manera. Las manos le temblaban un poco y le dolían. Tenía hipo y unos sonidos guturales salían desde donde hacía no mucho un narrador afectivo había estado ponderando la brillantez de sus movimientos felinos. Las lágrimas caían en desorden empapándole los labios y el mentón. El reloj de la cocina dio las nueve de la noche. Absurdamente le volvieron a la cabeza esas frases sobre el frío y los Steelers.

.